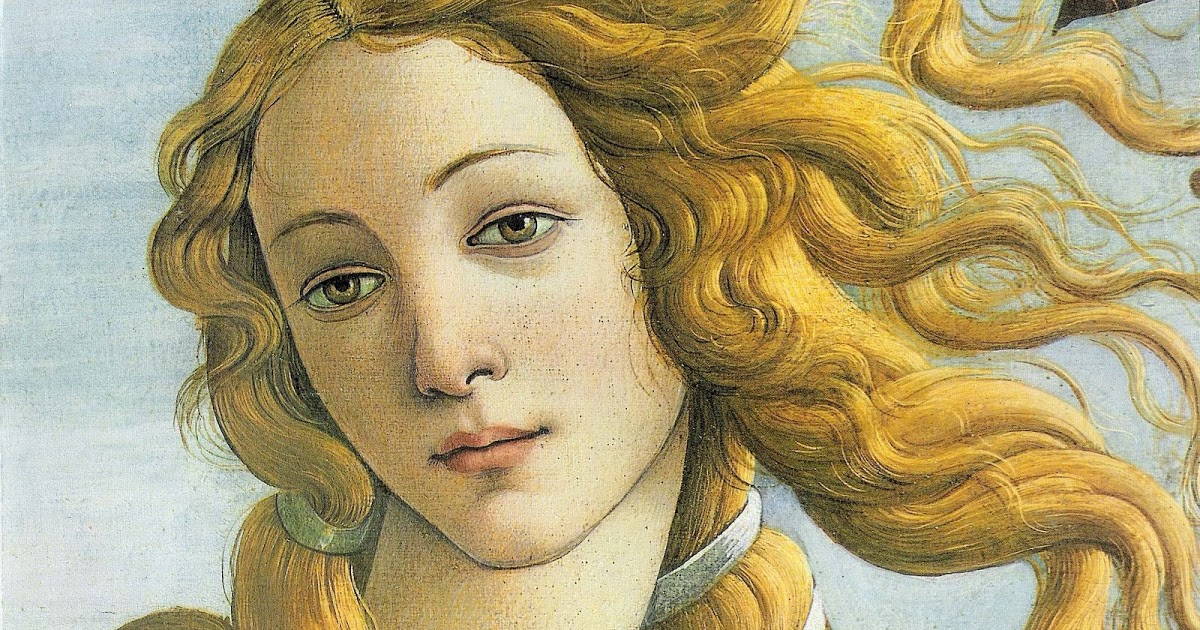Todos hemos comprobado alguna vez la riqueza, la complejidad, de nuestra personalidad. Quiero decir que, de hecho, todos hemos obrado alguna vez de una manera que no correspondía a nuestra línea general de actuación. Y fue más tarde cuando nos dimos cuenta de que la reacción aquella, aquellas palabras o aquel gesto fueron una gran sorpresa para los demás, que no esperaban “eso” de nosotros; sencillamente porque, de algún modo, no nos pertenecía. Es como si otro individuo (la frialdad del criminal, la santa indignación de un profeta, el misticismo de San Francisco o el cinismo de un Diógenes) obrara en mí en aquel momento. Por mí; que ni soy criminal, ni profeta, etc., sino un estudiante más de los muchos que, también en esta ocasión, han de forzar su manera de ser y estudiar… sorprendiendo a propios y a extraños.
 Es sabido, por otra parte, que el desequilibrio psicológico se manifiesta con frecuencia en un desdoblamiento de la personalidad; en el que la real (o razonable) y la obsesiva (o irresponsable) se alternan el dominio sobre el individuo, quien acaso termine por no reconocerse en ninguna. Tal desajuste ha reclamado el insistente estudio de psicólogos y pensadores, quienes han prodigado teorías, causas y explicaciones. Pero sabemos que la realidad (o irrealidad) de tales perturbaciones siempre supera la fantasía de los estudiosos, y las películas –de suspense preferentemente– han explorado, pero no agotado, tan atrayente filón. El problema de la identidad, del doble, de la pervivencia “post mortem”, de la reencarnación son en última instancia conocidas variaciones de un tema idéntico aunque complejo por inexplicable.
Es sabido, por otra parte, que el desequilibrio psicológico se manifiesta con frecuencia en un desdoblamiento de la personalidad; en el que la real (o razonable) y la obsesiva (o irresponsable) se alternan el dominio sobre el individuo, quien acaso termine por no reconocerse en ninguna. Tal desajuste ha reclamado el insistente estudio de psicólogos y pensadores, quienes han prodigado teorías, causas y explicaciones. Pero sabemos que la realidad (o irrealidad) de tales perturbaciones siempre supera la fantasía de los estudiosos, y las películas –de suspense preferentemente– han explorado, pero no agotado, tan atrayente filón. El problema de la identidad, del doble, de la pervivencia “post mortem”, de la reencarnación son en última instancia conocidas variaciones de un tema idéntico aunque complejo por inexplicable.
Me siento obligado a comenzar con perífrasis y a recurrir a los paréntesis porque quiero, me temo que solo es posible, sugerir una idea, más que ofrecer un relato acabado, de un acontecimiento en el que solamente yo (confío en que “otro” no pueda hacerlo) fui testigo y actor involuntario; y cuyas consecuencias solo yo sé hasta qué extremo me han afectado. Ustedes saben que toda experiencia íntima, que además es anormal, siempre termina por ser intransferible. Me van a perdonar, pues, que prosiga en el mismo tono de circunloquio. No sé si es el temor o la incapacidad lo que me impide ser más directo.
Hay una ley de la Ciencia Física que explica la refracción de los espejos. Pero dicha explicación no es capaz de anular una especie de asombro o de cierta curiosidad especial que nos invade cuando nos contemplamos desdoblados parte allá de un cristal. Un perro ladra intranquilo a su contrario del espejo, que curiosamente también le ladra y también se le acerca y encoleriza dispuesto a una lucha idéntica. De hecho, hay alguna experiencia que describe el espanto del salvaje que por vez primera se descubre burdamente extraño ante el espejo. El niño (nuestra permanente tentación a ser niños) ensaya caras ante el espejo, y mueve las manos y se ríe y se acerca hasta tocar con su nariz la del otro, sin explicarse exactamente esa infalible repetición de sus muecas. Y a veces se asoma poco a poco por un lado del espejo con la intención de sorprender al contrario… a quién, evidentemente, nunca sorprende. Hasta que, molesto por tan implacable vigilante, abandona el juego y se marcha con una duda interior cuya naturaleza no alcanza a precisar del todo bien.
Yo recuerdo (no se me olvidará jamás) que de niño solía hacer lo mismo: con infinita e insaciable curiosidad me explayaba ente el espejo de mi habitación y una y otra vez repasaba todos los detalles de mi rostro, todas las posturas de mi cuerpo. Otras veces me dedicaba a atisbar las cosas del fondo reflejado: la cama revuelta, el cuadrito en la pared, la pared misma, la ventana abierta a medias y el trozo de cielo lejano; todo ello ligeramente magnificado, deformado, sorprendentemente. Hasta que, perdido en el fervor de ese juego, se me hacía tarde para desayunar y acudir a la escuela, y mamá entonces me lo recordaba con una orden. Y recuerdo (tampoco se me olvidará) que con sumo cuidado, sin pestañear, terminaba pasando la mano por detrás del espejo con la intención de agarrar al que tan fijamente me miraba. A veces imaginaba que también él pudiera sacar su mano por el lado opuesto del espejo y cogerme a mí… entonces rápidamente retiraba la mía y solo me tranquilizaba cuando la veía de nuevo ante el espejo. Todavía repetía el ritual algunas veces más para convencerme de que allí, detrás, “no había nada”. Y terminaba burlándome de mí mismo, me vestía y bajaba. Pero yo sabía que me iba con la secreta intención de repetirlo al día siguiente, porque a pesar de todo… ¡Cierto!, detrás del espejo solo estaba la pared y el clavo que lo sostenía. Pero detrás del cristal de la ventana yo veía la calle, la gente, las casas vecinas; y me bastaba con salir fuera para comprobar su existencia. Y esto era del todo lógico; la explicación más sencilla que hace del espejo un cristal (por lo demás idéntico al de la ventana) pintado por una cara, no acababa de tranquilizarme. Por lo demás, el mismo cristal de la ventana servía algunas veces de espejo… ¿Y si en realidad hubiera algo más?; ¿algo que me habían ocultado? ¿Y si cuando yo dormía el otro estaba despierto? Aún tardaría en comprobar la certeza de estas sospechas, pero hoy ya no tengo la menor duda.
(¡Ah!, también recuerdo que cuando salía a pasear en días soleados, yo ensayaba tenazmente a pisar mi propia sombra. O echaba a correr con la intención de dejarla atrás, pegada al suelo… Con cierta desilusión, con enorme alivio, comprobaba que ello no era posible).
Efectivamente, muchos años después y cuando, como todo el mundo, ya había desterrado mis pequeñas manías de niño; o para ser más exacto, cuando ya las había cambiado por otras que no por pertenecer a personas mayores, difieren sustancialmente de aquellas, me sobrevino el portento, la abominable experiencia a cuya narración me voy acercando. Y quiero darlo a conocer porque necesito tranquilizarme de algún modo, siquiera con una confesión. Pero no voy a engañarme implorando una explicación lógica, sencillamente porque no existe; porque ya conozco todas las que pueden darse y ninguna sirve para nada, aplicada a este caso.
Y ahora que llego al centro del relato intentaré ser breve, tal como les he adelantado. Entre otras razones porque el horror que padecí (que no me abandona) fue único; quiero decir que la distinta escala de impresiones: sorpresa, sobresalto, miedo, ofuscación, misterio… se acumularon en una sola final e indescriptible, más allá del simple terror; porque tan vez implicara la muerte. Aún no lo sé.
Era sábado; me había levantado tarde y acababa de desayunar. Subí a mi habitación y me ocupaba en ordenar unas fichas que había tomado de un empolvado libro de autor anónimo, con el fin de ultimar un importante trabajo que había de presentar el lunes en la Facultad. También recuerdo ahora que mi aparato de radio se esforzaba en la emisión de una música completamente desconocida para mí, aunque me precio de ser un buen melómano. Y no habría pasado un cuarto de hora, cuando me levanté de la mesa, aunque no recuerdo exactamente para qué. Tal vez, (lo he deducido posteriormente) para recoger el tabaco que habría olvidado en la mesita de noche.
La cama y el armario con su largo espejo interior son invisibles desde la mesa de estudio, porque un tabique y las cortinas hacen doble el ya de por sí reducido cuarto en el que se desenvuelve casi toda mi vida. Lo cierto es que fui allí y no me sorprendió encontrar la puerta del armario abierta; ello ocurre con frecuencia debido a una ligera inclinación del piso y al mal funcionamiento del pestillo, y ya ni siquiera me molesto en cerrarla bien. Fue entonces cuando la costumbre común, más que la presunción, me llevó a mirarme en el espejo incrustado en el armario y no advertí nada anormal; es decir, me vi reflejado en él. Pero también es verdad que me senté en el borde de la cama, me distraje colocando no sé qué cosas de las muchas que abundan en la mesilla de un desordenado, y que cuando, casi con distracción, volví la cabeza hacia el armario (continuamente estamos mirando hacia los lados y no nos percatamos de nada porque todo está en su sitio) no vi nada. Quiero decir que “yo no estaba allí”: literalmente no me encontraba en el espejo. Pero, para mayor confusión, el espejo reflejaba con la misma claridad de siempre todas las demás cosas: la cama, la silla, la lámpara, la pared.
Permítanme todavía una digresión más. Si no me equivoco, el hechizo de los cuadros del pintor Magritte radica en que nos presenta, con su peculiar técnica depurada, cualquier escena familiar en la que entromete, muy calculadamente, elementos ilógicos, o contradictorios, o inesperados. El resultado final es la extrañeza, el asombro, una cierta incomodidad… Precisamente en uno de sus lienzos aparece un individuo de espaldas al espectador mirándose en un gran espejo. Todos esperamos, lógicamente, verle refractado de frente; pero no ocurre así, sino que el espejo refleja (o no refleja) la misma postura del mismo individuo vuelto de espaldas. Un libro que aparece al lado del personaje (acaso no es una casualidad que el autor sea Allan Poe) y que sí está refractado con lógica, completa la especial sorpresa que el cuadro nos produce.
 Disparado como por un resorte me puse en pie, frente al espejo, y en él me vi. Entonces respiré tranquilo, inmóvil. E inmovilizado permanecí viendo cómo “el otro”, el del espejo, o sea, yo mismo (supongo), comenzó a reírse al tiempo que me taladraba (eso me pareció) con una mirada que tampoco olvidaré jamás. Y después vi que se movió con cierto nerviosismo. Y después vi que me dio la espalda, y que se encaminó hacia el fondo reflejado como si temiera algo; o como si amenazase con algo. Y, por fin, desapareció por un lado. Yo continué de pie, pero sin sentirme ya. Digamos –para repetir la frase hecha—que se me heló la sangre.
Disparado como por un resorte me puse en pie, frente al espejo, y en él me vi. Entonces respiré tranquilo, inmóvil. E inmovilizado permanecí viendo cómo “el otro”, el del espejo, o sea, yo mismo (supongo), comenzó a reírse al tiempo que me taladraba (eso me pareció) con una mirada que tampoco olvidaré jamás. Y después vi que se movió con cierto nerviosismo. Y después vi que me dio la espalda, y que se encaminó hacia el fondo reflejado como si temiera algo; o como si amenazase con algo. Y, por fin, desapareció por un lado. Yo continué de pie, pero sin sentirme ya. Digamos –para repetir la frase hecha—que se me heló la sangre.
Ignoro el tiempo que transcurrió: hay muchos tiempos que no miden los relojes. Tampoco sé lo que hice en ese lapsus. Acaso, y para proseguir la costumbre divulgada por el cine cuando se trata de casos increíbles, me restregué los ojos, para saber que no sufría un espejismo; y nunca mejor dicho. Tal vez me palpé, o moví las manos porque dudara de mí, de mi existencia real. O también pude seguir mirando, fijo como un idiota, al espejo que era capaz de reconocer todos los objetos menos a mí, que me habría marchado… Pero esta suposición es absurda. Supongo que también descorrí las cortinas, para poder mirar hacia la mesa o la ventana del cuarto con la intención de “buscarme”. Y supongo que, si hice eso, solo hube de ver la mesa y la ventana del cuarto. No sé. Pero sí recuerdo que el otro, el del espejo, o sea, yo (supongo), volvió (volví), y que con el rostro descompuesto por el horror avanzó hacia mí desde el fondo. Y ya solo puedo asegurar que me desplomé. Y que yo no soy el mismo.
Muchos lectores pensarán que lo que acabo de narrar ha sido un mero argumento rebuscado con intención literaria, y yo se lo perdono. Otros pocos, más benignos, negarán la objetividad del hecho y harán a mi imaginación, auxiliada por las extrañas prácticas infantiles de antaño, la única responsable de lo ocurrido. Están en su derecho; a nadie se le puede negar ese derecho a la incredulidad. Pero unos y otros deben saber una cosa: el paso de la realidad a la ficción es más endeble de lo que todos ellos piensan, y el milagro puede sorprendernos a la vuelta de la esquina. Pero sobre esto ya han escrito muchos, y mejor que yo. El movimiento surrealista hizo de estas fantasías su credo. Y me parece que fue Dostoyevski quien escribió algo parecido a esto: que dos por dos sean cuatro está muy bien; pero hay que reconocer que dos por dos igual a cinco tampoco está nada mal. Y tiene razón. De hecho no pude reprimir un grito de terror cuando aquél sábado, al regresar a mi habitación después de pedir fuego a un compañero de piso, encontré que me había desmayado frente al espejo incrustado en el armario.
Sí. He dado la vuelta al argumento. Pero el misterio permanece. Ahora díganme Vds. quién de los dos firma esta página.