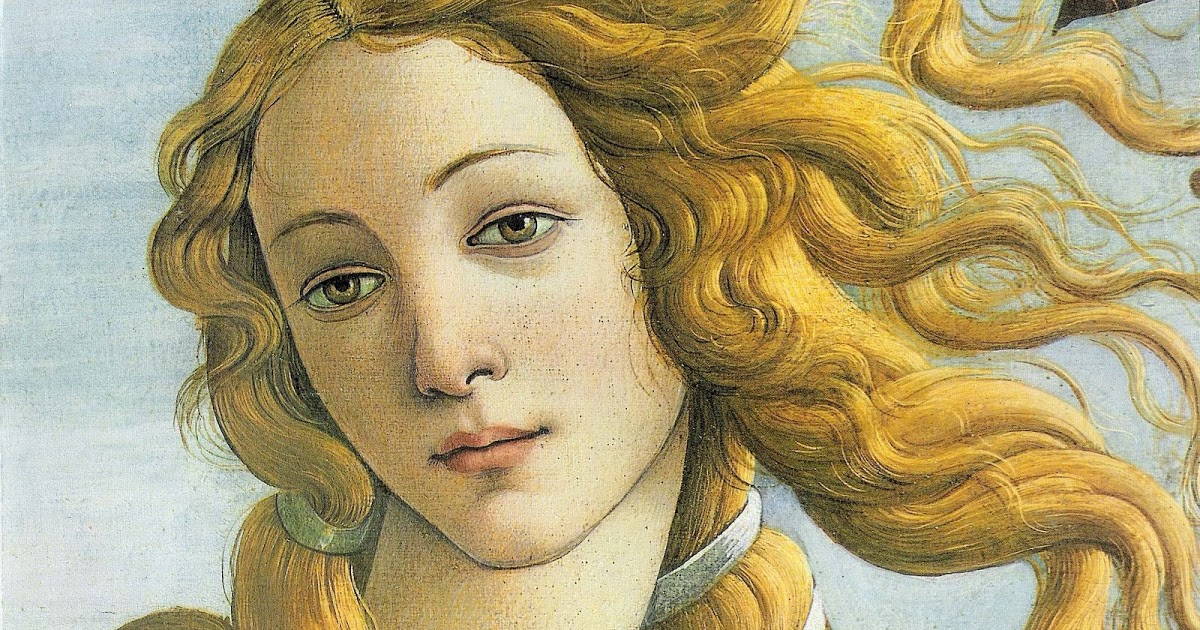En el Mercado Central de Abastos, junto a la casquería Fabiano y la panadería de los hermanos Revira, se colocó un hombrecillo como de cincuenta años, delgado y pulcramente vestido. Trajo unas cestas sobre sus hombros, unas cajas de madera, las abrió, colocó una romana en un caballete y se dispuso a vender su mercancía. Eran versos, manojos de versos olorosos.
Se caló sus gafas, encendió un cigarro y nerviosamente comenzó a colocar ordenadamente los versos por épocas, por tamaños, por materias. Lo hacía por permanecer activo y parecer ocupado, un poco cohibido por la poca atención que las señoras prestaban a su puestecillo.
– Tengo estrofas de Unamuno, de Machado, de Campoamor, tengo rimas de Bécquer y poemas de Espronceda.
Lo decía sin convicción, un poco asustado por el vocerío de los pescaderos, por los gritos de las verduleras, por el bullicio y el resplandor de las tiendas atestadas de gente.
Sólo se acercaron en una hora dos o tres compradores curiosos, que fisgaron la mercancía y, después de inquirir el precio, se marcharon moviendo la cabeza.
– Así no venderá Vd. nada– le hizo notar una mujer que vendía lechugas junto a él y que le observaba con atención.
La mujer le apartó a un lado, pidió un alargador eléctrico al carnicero, puso una luz en el centro del puesto y luego se remangó.
– Hay que desordenar la mercancía, que parezca barata y abundante, que dé sensación de ganga y hay que chillar y vocear. Usted es nuevo ¿no?
– Sí, es la primera vez que vendo en el mercado. Yo antes vendía corbatas y cordones para los zapatos. Un amigo poeta me animó a vender versos. Nadie vende versos.
– Es verdad. Es buena idea. Pero hay que tener salero. Es una buena mercancía, abundante y sabrosa. Nadie la promociona y no sé por qué.
– Es cierto. Antes no se vendían mejillones, ni champiñones. Estaban ahí y a nadie se le ocurría comercializarlos.
– Tiene usted razón. Ahora se venden por sacos y las mejilloneras y las cuevas de champiñones invaden las rías y las montañas.
La verdulera plantó sus grandes pies en el suelo, hinchó el cuello, se puso en jarras y comenzó a gritar con voz estentórea.
– ¡Versos, versos frescos y baratos, versos sustanciosos y alimenticios! ¡Versos al peso, a cien pesetas kilo!
Al principio el público miró un poco desconcertado, los tenderos quedaron inmóviles pesando sus tomates o sus pescadillas en las balanzas relumbrantes. Era algo nuevo y original, un producto que irrumpía con denuedo en la vacarme alimenticia cerrada a toda innovación.
– ¡Ponga versos en su cocido, versos de Miguel Hernández de sabor de espliego y de garbanzo!– gritaba la verdulera.
Fue primero una señora gorda la que se acercó al puesto y revolvió todo.
– Mire, mire. Llévese éste «un albañil quería» y este otro «el niño yuntero». Los dos por quince duros. Rehóguelos un poquito con una cabeza de ajo frita.
– ¿ Vd. cree? ¿Cuánto pesan?
– Kilo y medio.
– Me los llevo. ¿Están frescos?
– Recién cortados.
Poco a poco los compradores se iban acercando atraídos por la luz, los gritos de la mujer y la frescura y baratura del muestrario.
– Versos sabrosos para su paella, señora. Poemas de Rafael Alberti. Haga una paella a la marinera. Lleve estrofas de «Marinero en tierra».
Una señora delgada, con vestido de lunares, joven, seca y de larga nariz rebuscó en el capacho rebosante del puestecillo:
«Y estarán los esteros
rezumando azul de mar».
– Me llevo éste. Y éste: «¿Por qué me miras tan serio carretero?»
– Ese es bueno. Se lo doy con «El Ángel Tonto» por cien pesetas. Es un regalo.
– ¿Estarán salados?
– Sí. Póngalos a remojo por la noche.
– «¡Espadas como labios!», «Sombra del paraíso», «Pasión de la tierra» para el postre, bien maduritos!… –gritaba desgañitándose la vendedora.
Llegó una señorita cursi, todo tacones, con mucho rímel, y maquillaje:
– ¿De Aleixandre?
– Sí, señorita. son exquisitos.
– ¿Cuánto?
– Trescientas el kilo.
– ¡Uf! ¡Qué caro!
-Es premio Nobel, señorita –susurró el hombrecillo de los versos, animado por la extraordinaria venta–. Llévese Dámaso Alonso o Altolaguirre o Cernuda.
– ¿Son frescos?
– Fresquísimos. Algunos se mueven todavía.
– Sí. Parecen cangrejos.
– Mire las agallas, están echando sangre.
– No sé. Quería algo más arreglado.
– ¿Para qué los quiere?
– Para la ropa.
– Llévese un surtido de Poesía última. Mire, en aquella caja. Todos a noventa y cinco.
– ¿Es lo último?
– Están coleando. Espolvoréelos con harina y fríalos con aceite muy caliente.
El hombrecillo escogió con la mano poemas de González, Cabañero , Rodríguez, Valente y Sahagún. Tenían los ojos claros y líquidos.
– Tenga cuidado que muerden.
La venta fue extraordinaria. Se vendió todo, hasta Campoamor y Núñez de Arce. Estrofas de Nicasio Gallego, Alberto Lista, Félix Reinoso y otros prerrománticos muy deteriorados se vendieron a buen precio. Aún el hombrecillo tuvo que traer de su furgoneta cajas que jamás pensaría vender. Todo el siglo XVIII desde Iriarte, Meléndez Valdés, Pablo Forner, Moratín hasta Cadalso se vendió para un internado.
Al día siguiente la venta creció gracias al buen juego que dio la mercancía en las cocinas familiares y en los restaurantes.
La verdulera dejó sus lechugas y ayudó de nuevo al hombrecillo de los versos que a las seis de la mañana puso sobre los caballetes nuevas cestas variadas de odas, elegías, epitalamios, sonetos, silvas, cantares de gesta, etc. Aquel día se vendieron hasta los ripios más desvaídos e insustanciales y hasta la poesía de Miguel de Cervantes.
Las rimas de Bécquer se comían crudas, en el mismo mercado, con un poquito de mostaza y en el bar se devoraban trocitos de «Platero y Yo» como aperitivo.
En los días sucesivos proliferaron los puestos ambulantes de palomitas curruscantes, hechas con metáforas de García Lorca y Pedro Salinas. Tenderetes especializados por escuelas, siglos, tendencias, surgieron entre las carnicerías, los ultramarinos, las pollerías del mercado.
El problema empezó a surgir cuando los vendedores de pesca, carne, huevos, conservas y ultramarinos comenzaron a notar un descenso alarmante en las ventas. La expendeduría de versos se vio ampliada al escasear la mercancía poética, con stocks de alimentos en prosa. Trozos magros y escogidos de la generación del 98, se servían en celofán de distintos colores. Pío Baroja se vendió la primera semana y se agotaron todas sus existencias. Tasajos de Azorín, lonjas de las cuatro sonatas de Valle Inclán…
El Quijote se vendía por piezas como los jamones y el Buscón de Quevedo en adobo.
Todo esto terminó lamentablemente mal. Hubo una denuncia mancomunada de los comerciantes habituales, algunos de los cuales se habían arruinado. Intervino la inspección del ayuntamiento y clausuró todos aquellos puestecillos piratas, que carecían de licencia y de las más elementales condiciones sanitarias.
Era la envidia, la impotencia, el miedo a la tremenda competitividad de aquellos nuevos y nutritivos alimentos. De nada valió la protesta de las amas de casa encantadas de aquel maná barato y exquisito.
– Que se vayan al Ateneo, a la feria del libro, a la Real Academia Española. Esto es un mercado y lo han convertido en un templo de la ciencia.
Yo, entristecido, pensé en aquellas palabras del Maestro dichas con justo enojo pero a la inversa. Y más entristecido cuando vi a dos guardias requisar aquella fresca mercancía y llevarse esposado al hombre de los versos y a la lechuguera por venta ambulante e impago de arbitrios.
¡Cómo me acordé de Juan Ramón Jiménez cuando vendía mariposas blancas sin pasar por el fielato!
Juan Muñoz Martín
Cuento que ganó el segundo accésit en el Concurso de Cuentos de Nueva Acrópolis en 1984. Quede como homenaje a Juan Muñoz Martín, fallecido en febrero de 2023, reconocido escritor de cuentos infantiles como «Fray Perico y su borrico» y «El pirata Garrapata».