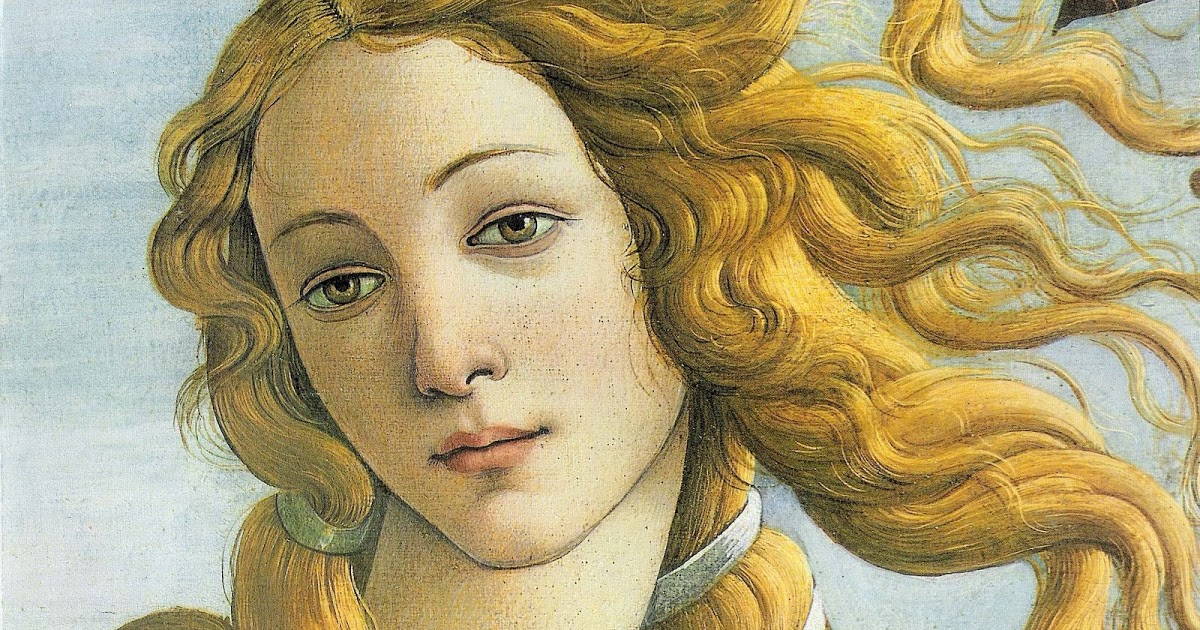El pasado diciembre tuve un encuentro bastante suigéneris con un desconocido. Si reprodujera nuestro diálogo a continuación creerían que mi interlocutor, según mis cálculos próximo a la tercera edad, no era más que un excéntrico o un loco de atar; una de esas personas que sin motivos aparentes te paran a media calle y comienzan a hablar disparates. Sin embargo, para ofrecer la mayor claridad posible sobre ese encuentro, primero debo revelar un trazo de mi personalidad que tal vez me incluía en ese copioso conjunto de excéntricos y locos. Desde hacía años padecía la angustiosa sensación de estar ahogándome. No era un ahogo fisiológico, como cuando a uno le falta el aire. Más bien era de índole mental. Yo sentía que vivía encerrado; concretamente: encerrado dentro de una pecera. Y si todo quedara en esa impresión me hubiera convencido de que mi “problema” no era tan grave, nada irremediable con la ayuda de un buen psicólogo. Pero la impresión iba más allá: yo tenía la sospecha de ser un pez viviendo dentro de la pecera.
Debo declarar en mi favor que no iba de un lugar a otro gritando que era un pez, ni comportándome como tal —no imagino mi cara haciendo las burbujitas típicas de los peces ornamentales—. Era consciente de que mi sospecha era del todo irracional, razón por la cual busqué ayuda profesional y por lapso de dos años asistí regularmente a las consultas de una experimentada psicóloga. Por desgracia durante dicho período no advertí progreso alguno. Al contrario, mi ánimo —poco a poco lo fui notando— declinó hasta el grado de colindar con el inicio de una fuerte depresión.
Aclarado el punto, esta fue la conversación que tuve con el desconocido:
—Qué bueno verlo. No imagina cuántos días llevo buscándolo —en sus ojos se notaba ese orgullo de los padres al ver a los hijos convertidos en hombres.
—Lo lamento, pero creo que me confunde.
—De eso nada, mi querido amigo —se sacó una carcajada del fondo del alma—. Me sería imposible no reconocerlo: usted es uno de los peces de mi pecera.
Comprendí que se trataba de una broma de mal gusto. El señor de algún modo estaba al tanto de mi situación y buscaba divertirse. Al principio pensé en ignorarlo, pero ¿no quería dárselas de bromista? Le contesté con mi sonrisa más hipócrita:
—No me diga. Entonces mi “dueño” no tendrá reparos en responder por qué un pez como yo, que ha vivido siempre en una pecera, se empeña en ver edificios, carros, y un cuerpo raro de hombre al mirarse al espejo…
—¡Faltaba más! Lo que sucede es que usted, lamentablemente, está enfermo.
—¿Y puede el señor comunicarme en qué consiste mi enfermedad? Aquello cada vez se ponía mejor.
—Si me lo permite, ¿acaso no está deprimido, padeciendo desde hace años la sensación de ser un pez, sintiéndose ahogado…? ¿No es un espacio mayor lo que necesita, no es libertad lo que desea? —asentí un poco turbado. Sin dudas estaba al tanto de las consultas—. Pues es porque usted pertenece a una clase de peces ornamentales que no se “adaptan” a vivir en una pecera —resonó otra de sus carcajadas—. Ni se imagina la cantidad de peces que padecen la misma enfermedad. Entonces se vuelven melancólicos y en vez de verse a sí mismos y a sus semejantes tal y como son, peces, se imaginan siendo humanos y atisban carros, edificios, y todas las barbaridades del mundo. Como comprenderá, la vida de un humano no es para nada feliz.
—¿Sabe qué? —continué siguiéndole la rima y convencido de que era plata lo que buscaba—.
Ahora lo comprendo todo. ¿Sería tan amable de venderme el medicamento que me curará?
—¡¿Medicamento?! Cómo cree. Para eso no hay pastillas, mi amigo. La única solución es extraerlo de la pecera y echarlo al mar. ¿Qué más puedo hacer? —se encogió de hombros sin descolgarse de las orejas su habitual sonrisa—. Verá, como puede observar —echó una ojeada a su alrededor—, mi pecera es casi infinita, y procuro que los peces tengan una vida placentera, pero si algunos prefieren vivir en el mar yo respeto su decisión… Aunque, aquí entre nosotros — se aproximó—, mi pecera es un lugar seguro. El mar, ¡vaya usted a saber!
—Disculpe mi ignorancia de pez, pero aún no comprendo cómo usted, siendo una persona común y corriente, puede comunicarse conmigo.
Esta vez su carcajada tronó, llamando la atención de los demás transeúntes. La situación se me hizo bastante incómoda.
—Después de tantos años dedicados a la acuariofilia, uno logra agenciárselas para comunicarse con sus propios peces, ¿no cree?
—Seguramente —ya el teatrito había demorado más de la cuenta, así que me despedí—: Bueno, señor, no le robo más tiempo.
—¡Ni yo a usted! Solo una última cosa. Por principios no obligo a ningún pez a abandonar la pecera. Cuando lo considere oportuno solo debe nadar hasta el jamo que está en el techo. Yo mismo me encargaré luego de sacarlo y depositarlo en el mar.
Miré al cielo y contesté sonriente:
—Por desgracia no veo jamo alguno.
—Claro que sí. Observe bien, mi amigo, observe bien. Notará el jamo, los corales, los demás peces y hasta las paredes de la pecera… Lo estaré esperando.
La primera en quien pensé nada más alejarme fue en mi psicóloga. ¿Será que tenía por costumbre revelar las confidencias de sus pacientes al primero que se le cruzara por el camino, o al primero que le pintara gracias? Al parecer el desconocido era un impostor que conocía al dedillo mi cuadro clínico, así que la primera explicación que se dibujaba en mi cabeza se relacionaba con la falta de ética de la galena. Pero el hombre también se las podía haber arreglado para escuchar detrás de la puerta, o para hacerse con mi expediente. ¿Qué motivos tendría? Disponer de herramientas para ganarse la confianza de los pacientes —vulnerables de por sí— y luego estafarlos, etcétera. Tales eran los únicos argumentos viables pues, como ya dije, era plenamente consciente de que mi sospecha de ser un pez y vivir dentro de una pecera no tenía ni pies ni cabeza, y esa opinión no iba a cambiar porque un desconocido aparentara compartir mi secreto. ¿Acaso no era más sencillo achacar esto último al hecho de que conociera mi expediente médico?
Ahora bien: algo de crédito había que concederle al señor. Debía ser un virtuoso en eso de estudiar el perfil psicológico de sus víctimas (nunca mejor dicho), pues cada afirmación salida de su boca a mí me resultaba familiar. En determinado momento, incluso, llegué a identificarme con sus palabras. Iluminaba zonas oscuras de mi vida que hasta entonces eran retazos de conceptos aislados, mientras que él les ponía nombres. ¿No era un jamo, ese singular instrumento en forma de colador, lo que intentaba describirle a la doctora en nuestras innumerables consultas?
—¿Se refiere a una rejilla? ¿Es eso lo que intenta decirme: una rejilla que tapa el sol?
—Olvídelo, doctora. Es solo otra impresión absurda.
—Deje que lo decida yo. Entonces es eso: ¿una rejilla?
No recordaba mencionar justo ese vocablo (jamo) en ninguna de nuestras entrevistas.
En los días posteriores me pasó algo gracioso: comencé a inspeccionar a las personas a mi alrededor con la oculta esperanza de descubrir en algún lugar de sus cuerpos, tal como indicaba el desconocido, pruebas de que fueran peces. Me sentaba en el balcón a examinar a los transeúntes de la avenida, intentando distinguir escamas, branquias o pequeñas aletas fáciles de disimular debajo de las ropas. Además, contemplaba con ojos críticos la forma de los edificios y demás elementos urbanos, esperando advertir el irregular contorno de los arrecifes coralinos. A tal punto llegó mi paranoia que en varias ocasiones, cuidándome de disimular en presencia de los vecinos, transité la acera de frente a mi casa para constatar la presencia de las piedras y caracoles tan frecuentes en el fondo de las peceras. ¡Ridículo! Al cabo de un par de semanas recordaba aquella crisis con una sonrisa en los labios y diciéndome que no había nada de qué preocuparse.
El tiempo y los avatares diarios fueron desplazando de mi memoria el referido encuentro con el desconocido. Ya se me hacía harto difícil describir con exactitud sus rasgos físicos o la vestimenta que llevaba, cuando una mañana, al salir al balcón a tomar el café, avisté una enorme cola de pez suspendida en el aire y perdiéndose lentamente detrás de uno de los edificios cercanos. Tal observación transcurrió a lo largo de unos diez segundos así que descarté ser víctima de una de esas fugaces ilusiones visuales como cuando uno confunde el cojín negro del sofá con un gato negro, o viceversa. No, aquella cola era real y los claroscuros sobre la piel escamada como resultado de la incidencia del sol remarcaban el volumen gigantesco de la criatura. En shock, cada neurona electrizada, corrí detrás del edificio para comprobar la presencia del pez flotando en el aire, pero no vi más que un espléndido cielo despejado.
—¿Un ruido? ¿Serías capaz de describirlo? —me había preguntado la doctora unos meses atrás.
—Es un ruido constante, similar al de un motor, ¿sabe? Tal vez sea lo más cercano al ruido ocasionado por los filtros eléctricos de las peceras.
—¿Lo escuchas ahora?
—Con certeza.
—¿Y ese es el principal motivo por el que crees vivir en una pecera?
—Creo que no. Estoy casi convencido de que en cualquier momento pasará junto a mí algo así como un pez volador.
Por un par de días mi cabeza fue un caos. ¿No sería que estaba sugestionado por el encuentro con el desconocido y por ello creí ver al pez? Decidí encontrarme de nuevo con mi psicóloga pero por desgracia se había jubilado. Al requerir su dirección, una enfermera joven y desgarbada
—al parecer becaria del hospital— se disculpó arguyendo que estaba prohibido revelar los datos personales de los médicos. Nada más obtuve de la muchacha. Y ni pensar en atenderme con otro profesional. Sería familiarizarlo con la historia de la pecera y transitar por cada eslabón del mismo tratamiento infecundo de nuevo. Además, yo culpaba al señor de la calle por mi trance visual, ¿y no había supuesto que era un estafador, tal vez conocido de la doctora?
Los días venideros me hicieron borrar cualquier posibilidad de que mi “problema” se resolviera con una consulta médica. Para no alargar esta parte, sepan que fui testigo de cómo las personas a mi alrededor fueron transmutando, progresivamente, en peces ornamentales. Mis padres, amigos, conocidos, transeúntes de la avenida… Todos fueron adoptando la marítima anatomía de los vertebrados acuáticos. Un día yo despertaba y mi madre servía el desayuno portando sobre sus hombros una perfecta cabeza de pez. Al otro día la metamorfosis avanzaba otro tanto y ya mamá se veía en la necesidad de agarrar la bandeja con sus recién estrenadas aleticas; transcurrida la semana ya flotaba en el aire con su singular cola tornasolada. La misma transformación se produjo en el cuerpo de cuanta persona se cruzara por mi camino. A diario contemplaba desde el balcón cardúmenes de peces ornamentales cruzando la avenida, concentrados en las paradas de ómnibus, o haciendo picnic en el parque aledaño a la placita.
¿Tenía sentido comunicarles mi desconcierto, convidarlos a mirarse al espejo? Para mí sí, pero cada esfuerzo en esa dirección era un golpe desalentador. Todos me miraban con una sonrisa en sus labios de pez y me tildaban de bromista.
Por difícil que parezca, una extraña tranquilidad me abrigaba al intentar explicarme aquella disparatada situación. Era esa tranquilidad de que los fenómenos, mientras fueran explicables, no se volvían invencibles. Descartando la posibilidad de un sueño —la minuciosa noción del tiempo real, de cada segundo transcurrido, se contraponía a la vaga impresión del transcurso del tiempo inherente a las ensoñaciones—, se erigía la hipótesis de que yo, por desgracia, estaba hundido en la más despiadada esquizofrenia. Y luego venía la segunda hipótesis, impensable hacía apenas un mes: mis sospechas eran ciertas.
—Puedes hablar con confianza —se había aproximado la doctora al percatarse de mi incomodidad.
—Verá, es que varios indicios me han llevado a pensar que soy un… pez.
—Un pez —escribió en su libreta—. ¿Y cuáles son esos indicios?
—Por solo citar un par: tengo la permanente impresión de vivir dentro de una pecera, rodeado de peces y, además, percibo en mi piel un repugnante olor a pescado. ¿No tengo motivos para creer que soy un pez?
Sin embargo, a diferencia del resto, yo aún conservaba mi forma humana. A diario me miraba al espejo para constatar mi familiar silueta: las piernas, manos, boca y cabello humanos.
Tomé la decisión de encerrarme en mi cuarto, albergando la esperanza de que un tiempo apartado del mundo exterior sería lo más saludable para mi mente. Me convencí de que necesitaba unas buenas horas de sueño, oír música, ver películas, “despejar”… Era lo justo para que mi cabeza recobrara el orden, para que las cosas regresaran a la normalidad. Pero al cabo de los días, al salir a la calle, el entorno marino se había apoderado casi por completo de la ciudad. Los únicos vestigios de humanidad eran algunas ruinas de edificios y puentes que se resistían a ser devoradas por los inmensos arrecifes coralinos. Salvo esas puntadas de civilización, el mundo se había convertido completamente en el interior de una pecera.
No obstante, por algún motivo que confería mayor incoherencia a mi vida —si es que aquello era posible—, yo era capaz de respirar y de caminar ligero a lo largo del fondo marino como si fuera el aire y no el agua el medio que rodeaba mi cuerpo. De ese modo transité por las rutas que antes fueron avenidas (ahora atestada de caracoles, algas y moluscos) hasta tropezar con las acristaladas ruinas de un antiguo centro comercial. Por un instante me detuve, me miré al espejo, y comprobé la idea absurda que se había instalado ya hacía tiempo en mi conciencia.
—¿Qué viste al mirarte al espejo? —me preguntaba la doctora en aquella última consulta.
—Eran mi cuerpo y ropas, pero mi cabeza era la de un pez ornamental, de esos peces coloridos que atiborran las peceras en los negocios de mascotas.
—¿Es una cabeza de pez lo que ves al mirarte en este espejo? —sacó de la cartera un espejito de maquillaje.
—No —contesté contemplando el reflejo de mi rostro—. Fue solo esa vez, por espacio de unos segundos. Luego volví a ser el mismo.
En alguna parte de la posterior caminata, sin yo apenas percatarme, mis piernas se fundieron en una cola y comencé a sentir en cada milímetro cuadrado de mi cuerpo la conocida presión de estar sumergido en un líquido. Entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. Una alegría olvidada se apoderó de mi espíritu y nadé feroz en una dirección dictaminada por el instinto: uno, diez, cien kilómetros hasta chocar con una de las paredes de la pecera. El mundo parecía continuar del otro lado, pero era solo una ilusión, un dibujo impecable en el cristal.
De inmediato percibí la sombra que se proyectaba en el fondo de la pecera, resultado de una enorme malla de nailon que abarcaba una tercera parte del cielo. ¿Cómo era que hasta entonces no había distinguido el jamo? Solo tuve que ascender una distancia igual a la que en principio me separaba de la pared y colocarme dentro de la malla. Al cabo de una hora, aproximadamente, la enorme estructura se elevó por encima de la superficie del agua.
Daryl Ortega González
Cuento ganador del segundo premio en el Concurso de Cuentos de Nueva Acrópolis en 2024.